Ayudar a los demás y la ironía del propósito
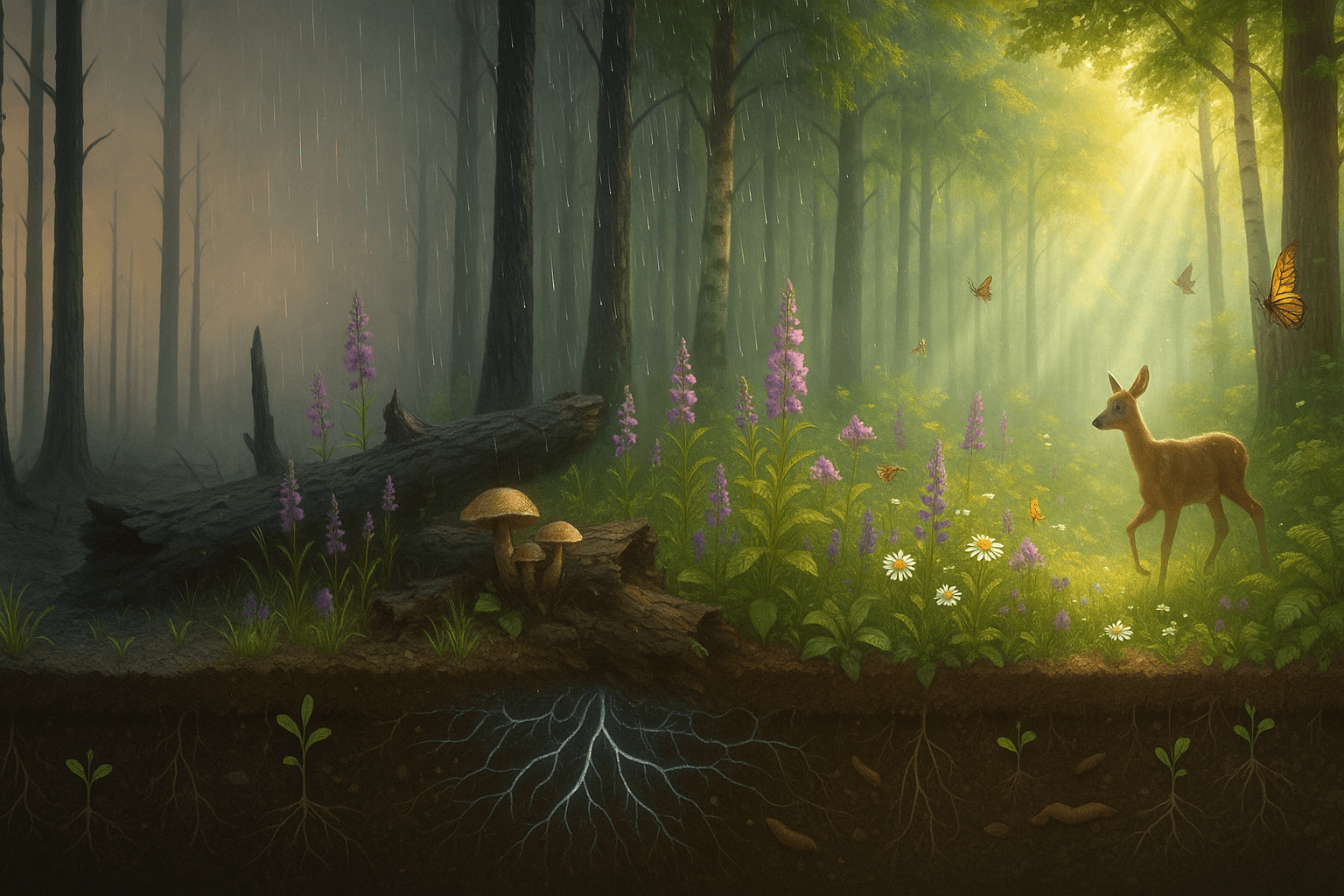
Todos estamos aquí en la Tierra para ayudar a los demás; lo que no sé es para qué están aquí los demás. — W. H. Auden
La broma que desnuda una tensión moral
A primera vista, el chiste de Auden suena ligero; sin embargo, su filo moral aparece enseguida: afirmamos que vivimos para ayudar, pero sospechamos que los demás no comparten la misma misión. La segunda cláusula—“lo que no sé es para qué están aquí los demás”—introduce una duda corrosiva sobre la reciprocidad. Así, la frase nos obliga a revisar la coherencia entre nuestras intenciones altruistas y nuestras expectativas, a veces cínicas, sobre los otros. En consecuencia, la sentencia funciona como espejo y parodia a la vez: nos encantan los ideales, pero nos inquieta el oportunismo ajeno. Este vaivén prepara el terreno para explorar cómo distintas tradiciones han intentado fijar reglas del juego comunes para el “ayudar”, y por qué, sin confianza mínima, incluso las mejores virtudes pueden volverse retórica vacía.
Tradiciones éticas: del deber al cuidado
Desde Aristóteles, la amistad virtuosa y la eudaimonía suponen un bien compartido que solo florece con mutua entrega (Ética a Nicómaco). Más tarde, el imperativo categórico de Kant exige tratar a cada persona siempre como fin, nunca como medio, institucionalizando el respeto recíproco. Incluso Adam Smith, en Teoría de los sentimientos morales (1759), recuerda que la simpatía precede a la cooperación. En el siglo XX, Peter Singer, en “Famine, Affluence, and Morality” (1972), amplía el radio del deber: si podemos aliviar un mal grave a bajo costo, debemos hacerlo, aunque el necesitado esté lejos. No obstante, el remate irónico de Auden persiste: podemos profesar el deber, pero ¿cómo lidiar con la sensación de que otros no lo asumen? Esta inquietud nos lleva, de manera natural, a los problemas de coordinación e incentivos de la vida colectiva.
Bienes públicos y el fantasma del free rider
En economía política, la sospecha de Auden se traduce en el dilema del polizón: disfrutar del beneficio común sin aportar. Mancur Olson, en The Logic of Collective Action (1965), mostró cómo los grupos grandes sufren más este problema, mientras que Garrett Hardin alertó sobre la “tragedia de los comunes” (Science, 1968). Si ayudar es costoso y la contribución ajena es incierta, la motivación individual se erosiona. Por eso importan las reglas y las normas: instituciones que alinean expectativas y reducen la incertidumbre. Elinor Ostrom, en Governing the Commons (1990), documentó comunidades que evitan el colapso gracias a vigilancia mutua, sanciones graduales y deliberación local. Así, la ironía de Auden se vuelve una pregunta de diseño cívico: ¿cómo convertimos el impulso altruista en cooperación sostenible, de modo que el “para qué” de los demás deje de ser un enigma?
Psicología del propósito compartido
La investigación muestra que la ayuda no solo beneficia al receptor; también eleva el bienestar del que da. Experimentos de Dunn, Aknin y Norton (Science, 2008) y metaanálisis posteriores (Aknin et al., 2013) evidencian que el gasto prosocial aumenta la felicidad. A la vez, la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan) sugiere que la prosocialidad satisface necesidades de competencia, relación y autonomía. Sin embargo, la percepción de injusticia reduce la cooperación. Estudios sobre “cooperación condicional” revelan que contribuimos más cuando creemos que otros también lo hacen (Fischbacher, Gächter y Fehr, 2001). Y cuando falla, emerge el castigo altruista para restaurar normas (Fehr y Gächter, Nature, 2002). De este modo, la broma de Auden señala un hecho psicológico: sin señales claras de compromiso recíproco, la motivación moral se enfría.
El humor como diagnóstico social
Leída en clave literaria, la sentencia exhibe la técnica preferida de Auden: ironía sobria para iluminar contradicciones. En ensayos como The Dyer’s Hand (1962) y poemas de posguerra, su voz explora la ansiedad moderna ante las instituciones y los papeles sociales, afinando un humor que desarma solemnidades para preguntar mejor. De ahí que su chiste no niegue el altruismo; lo tensiona. Al reírnos, reconocemos el desajuste entre la generosidad que proclamamos y la que practicamos, entre la moral autocentrada y la ecología social de la que dependemos. La risa, entonces, actúa como ensayo general de reforma: alivia la defensiva y abre la puerta a compromisos más realistas.
Hacia un altruismo lúcido y responsable
Para salir del bucle irónico, conviene unir evidencia y humildad. El altruismo efectivo propone priorizar causas con mayor impacto medible (MacAskill, Doing Good Better, 2015), mientras que la crítica democrática recuerda que la filantropía concentra poder y debe rendir cuentas (Rob Reich, Just Giving, 2018). Juntas, ambas miradas piden ayudar bien y también responder a quién, cómo y bajo qué reglas. En última instancia, la salida de Auden no es el cinismo, sino la corresponsabilidad: diseñar instituciones que hagan probable la reciprocidad y cultivar prácticas que dignifiquen al otro como fin. Si logramos que el “para qué” de los demás sea visible y compartido, ayudar deja de ser un acto solitario y se convierte en el argumento común de nuestra estancia en la Tierra.