De los límites a la creación que importa
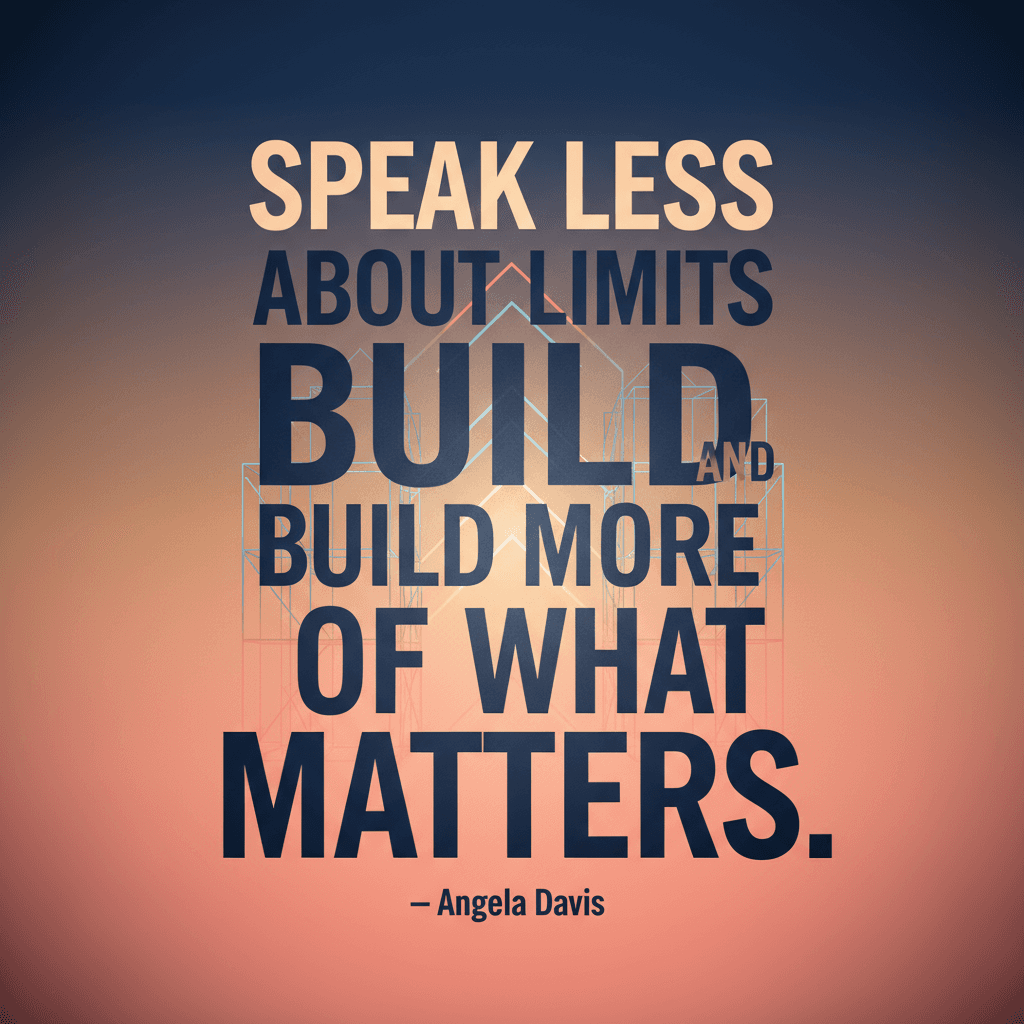
Habla menos de límites y crea más de lo que importa. — Angela Davis
De la crítica a la praxis
Para empezar, la frase de Davis desplaza el foco del discurso a la producción de sentido: hablar menos de límites implica no negar las barreras, sino impedir que dicten la agenda. En la tradición abolicionista que ella impulsa, crear lo que importa significa edificar instituciones que hagan obsoleta la violencia. Are Prisons Obsolete? (2003) sostiene que la abolición no es la pura ausencia de cárceles, sino la presencia de vivienda, salud, educación y justicia restaurativa. Así, el paso de la crítica a la praxis ordena las prioridades: identificar qué vidas y cuáles cuidados deben ser centrados y, acto seguido, construirlos.
Imaginación política como recurso
A continuación, la imaginación política aparece como el recurso estratégico. Freedom Is a Constant Struggle (2016) muestra cómo las luchas, de Ferguson a Palestina, comparten una gramática: imaginar en común futuros donde la libertad se practica a diario. Esa imaginación no es evasión, sino brújula que define “lo que importa” y traduce valores en prototipos de mundo: clínicas comunitarias, presupuestos participativos, currículos antirracistas. Al clarificar el horizonte, deja de ser útil enumerar límites y comienza a ser urgente diseñar rutas de llegada.
Ejemplos de creación que transforma
En concreto, la historia reciente ofrece escenas de creación transformadora. El programa de desayunos gratuitos del Partido Pantera Negra (finales de los sesenta) no solo alimentó a miles de niños; también reconfiguró lo político al convertir el cuidado en infraestructura. Women, Race & Class (1981) conecta esa ética del cuidado con la crítica al trabajo no reconocido de las mujeres. Más tarde, el presupuesto participativo de Porto Alegre (1989) mostró que comunidades enteras pueden decidir sobre recursos y prioridades, desplazando el discurso del “no se puede” por la evidencia del “ya lo hicimos”.
Trabajar con restricciones, no para ellas
Asimismo, reconocer límites no exige venerarlos. La investigación de Saras Sarasvathy sobre effectuation (2001) describe cómo agentes creativos parten de los medios disponibles y amplían posibilidades mediante alianzas, en lugar de esperar condiciones perfectas. Bajo esa lente, las restricciones son materiales de diseño: informan el alcance, sin ocupar el centro. Esta disciplina evita tanto el triunfalismo como el derrotismo; mantiene la mirada en el propósito y convierte cada fricción en una pregunta de diseño: ¿qué mínimo valioso podemos desplegar hoy para aliviar una necesidad real?
Métodos para construir en colectivo
Desde allí, construir en colectivo requiere métodos concretos. Los círculos de cultura de Paulo Freire en Pedagogía del oprimido (1970) enseñan a co-producir conocimiento relevante a partir de la experiencia vivida. De forma complementaria, Design Justice de Sasha Costanza-Chock (2020) propone procesos que sitúan a las comunidades más afectadas como autoras del diseño. Cooperativas de trabajo, bancos de tiempo y asambleas barriales traducen estos principios en estructuras que cuidan y generan valor. La continuidad nace de rituales sencillos: reuniones periódicas, roles claros y aprendizaje compartido.
Medir impacto y sostener la acción
Por último, crear más de lo que importa exige medir lo que de veras cambia vidas. Elinor Ostrom, en Governing the Commons (1990), describe reglas simples para sostener bienes comunes: fronteras claras, vigilancia mutua, resolución local de conflictos. Esas métricas—alimentos servidos, horas de cuidado, conflictos resueltos—evitan confundir ruido con impacto. Al alinear evaluación y propósito, el compromiso se vuelve contagioso. Así, como sugiere la ética de Davis, dejamos de aceptar realidades que no podemos tolerar y comenzamos a cambiar, paso a paso, aquello que hace habitable el futuro.