Soñar el futuro sin olvidar la memoria
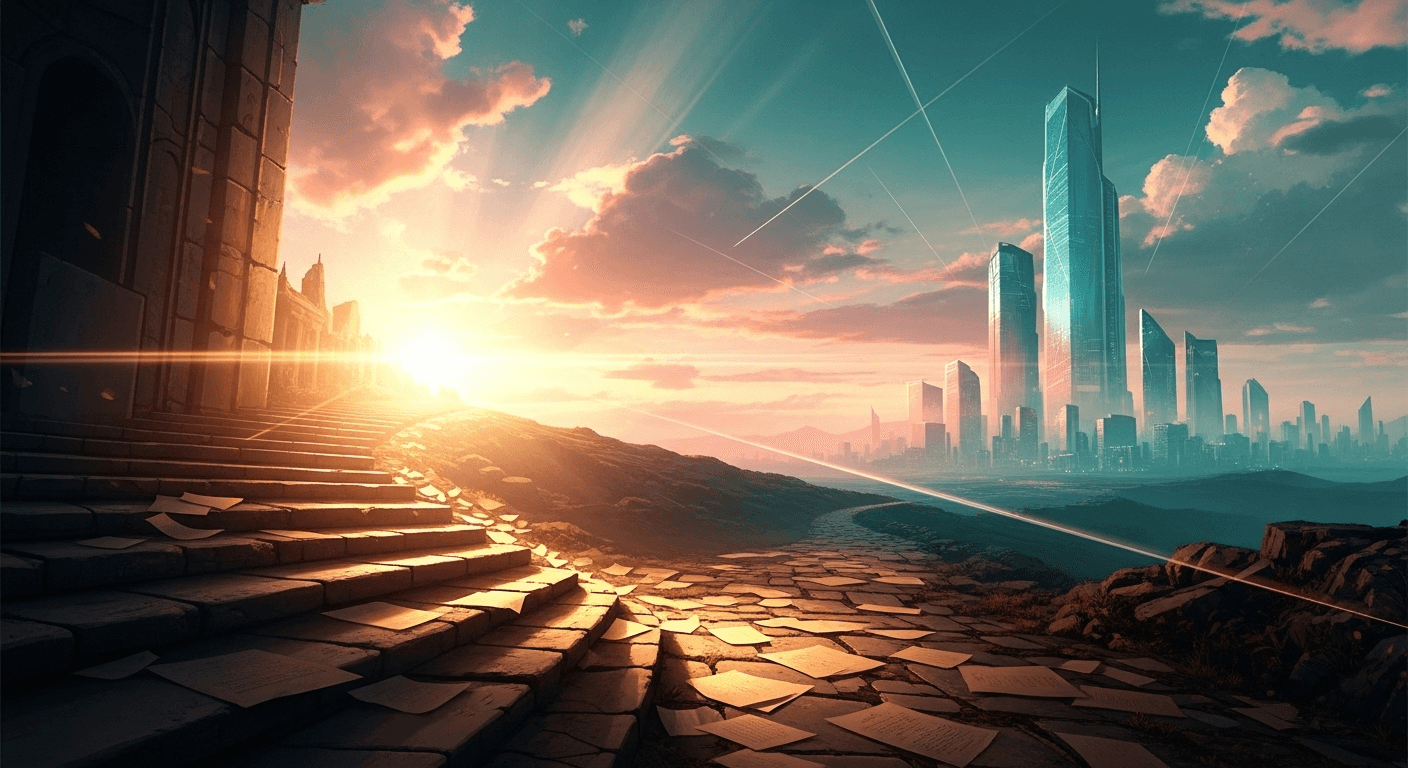
Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. — Thomas Jefferson
Jefferson y el pulso de la Ilustración
Al proclamar que prefiere los sueños del futuro a la historia del pasado, Thomas Jefferson encarna el optimismo ilustrado que confía en la razón y en la invención para mejorar la vida. No fue una consigna vacía: impulsó la Universidad de Virginia (1819) como una aldea académica centrada en la Rotonda-biblioteca, símbolo de conocimiento laico, y en Monticello experimentó con artefactos cotidianos —desde elevadores de botellas hasta una máquina copiadora— para traducir ideas en soluciones. En Notas sobre el estado de Virginia (1785) defendió la educación pública como palanca de progreso. Así, su preferencia por el porvenir no niega el pasado: lo convierte en trampolín para diseñar instituciones nuevas.
Progreso como horizonte compartido
Desde esa raíz, la frase dialoga con una tradición vasta. Francis Bacon, en Novum Organum (1620), propuso un método experimental que haría del conocimiento un motor de bienestar. Más tarde, Condorcet imaginó en Esquisse d’une tableau historique des progrès de l’esprit humain (1794) una humanidad perfeccionable, donde la ciencia y la instrucción expanden las libertades. Jefferson se movía en ese clima intelectual: la promesa de que los sueños, si se someten a prueba y se organizan en políticas públicas, devienen progreso tangible. Sin embargo, esa confianza exige vigilancia, porque el mismo impulso que acelera avances puede ignorar costos y dejar sombras fuera del foco.
Memoria frente a futurismo ingenuo
Por eso, preferir el mañana requiere mirar atrás con cuidado. George Santayana advirtió en The Life of Reason (1905) que quien olvida el pasado está condenado a repetirlo. Tucídides, en Historia de la guerra del Peloponeso (c. 400 a. C.), ya mostraba cómo la hybris y la desinformación desatan ciclos de conflicto. Más cerca, el futurismo italiano de Marinetti (1909) celebró la velocidad y la guerra, revelando cómo un entusiasmo mal encauzado puede legitimar autoritarismos. La memoria no es freno, sino brújula: convierte la experiencia acumulada en criterio para distinguir entre sueños fecundos y espejismos que seducen pero extravían.
Psicología de la esperanza y la prospección
A la vez, la ciencia psicológica explica por qué soñar moviliza. La teoría de la esperanza de C. R. Snyder (The Psychology of Hope, 1994) define la esperanza como combinación de agencia y rutas: creer que puedo y saber cómo. Martin Seligman y colegas sostienen en Homo Prospectus (2016) que la mente humana es, ante todo, prospectiva: imaginamos posibilidades para guiar la acción presente. Con todo, la investigación de Daniel Gilbert y Timothy Wilson sobre affective forecasting (c. 2000s) muestra que pronosticamos mal nuestras emociones futuras; tendemos a sobrestimar beneficios y subestimar costos. De ahí la necesidad de sueños ambiciosos, sí, pero sometidos a contraste y correcciones iterativas.
De la visión al proyecto colectivo
Esta energía prospectiva se vuelve transformadora cuando articula metas públicas. El desafío de John F. Kennedy en Rice (1962) —llegar a la Luna antes de fin de década— convirtió una visión en programas, cronogramas y presupuestos; el alunizaje de 1969 demostró cómo un sueño compartido coordina talento disperso. Mucho antes, Jules Verne, con De la Tierra a la Luna (1865), y Konstantín Tsiolkovski, con su tratado de 1903 sobre cohetes, alimentaron la imaginación y la teoría que harían viable la astronáutica. Así, los sueños del futuro no son evasión: son mapas preliminares que, al someterse a ciencia y cooperación, se vuelven obra común.
Una ética para los que aún no nacen
Por último, soñar responsablemente implica ampliar el círculo moral. Hans Jonas, en El principio responsabilidad (1979), propone un imperativo hacia las generaciones futuras: actuar de modo que los efectos de nuestra técnica sean compatibles con la continuidad de la vida humana. Cambio climático y tecnologías emergentes exigen esa doble lealtad: memoria que advierte límites y futuro que convoca innovaciones seguras. En esa tensión fértil, la frase de Jefferson encuentra su equilibrio: preferir el porvenir, sí, pero con una memoria activa que orienta, corrige y asegura que nuestros sueños construyan legados, no deudas.