El poder práctico de resolverlo todo
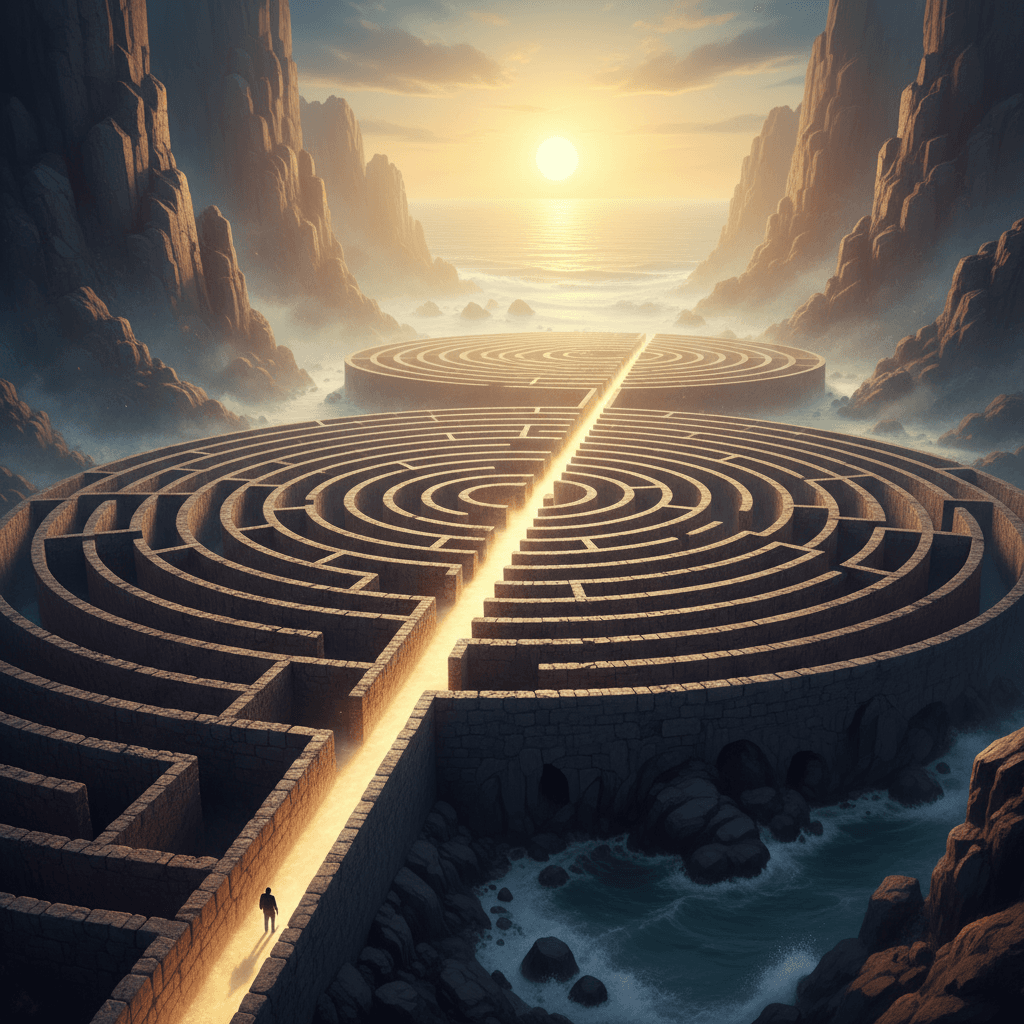
Todo se puede resolver. — Marie Forleo
De lema a mentalidad práctica
Para empezar, la frase de Marie Forleo —Todo se puede resolver— no es una hipérbole motivacional, sino una invitación a adoptar una postura activa frente a los obstáculos. En su libro Everything is Figureoutable (2019), Forleo describe cómo esa convicción se convirtió en brújula para aprender, pedir ayuda y experimentar hasta encontrar caminos. La clave no es saberlo todo, sino creer que se puede aprender lo que haga falta. Así, el lema trasciende la inspiración momentánea y se vuelve hábito: observar el problema con calma, traducirlo a tareas abordables y persistir. Desde aquí, la transición natural es mirar qué respalda psicológica y metodológicamente esta manera de pensar.
Psicología de la posibilidad
A continuación, la evidencia en psicología respalda esta postura. La mentalidad de crecimiento de Carol Dweck (Mindset, 2006) muestra que creer que las habilidades pueden desarrollarse aumenta el esfuerzo inteligente y la resiliencia. En contraste, la indefensión aprendida descrita por Martin Seligman (1975) explica cómo rendirse temprano encoge nuestra percepción de opciones. Cuando adoptamos la creencia de que algo es resoluble, ampliamos el espacio de maniobra: toleramos la incomodidad del no saber, buscamos modelos, probamos alternativas y calibramos el rumbo con los resultados. Con esa base, pasamos del marco mental al método concreto.
Método en tres movimientos
Con ello, un enfoque sencillo puede guiar la acción: definir con precisión el problema, descomponerlo en partes mínimas y experimentar en ciclos cortos. El ciclo PDCA de W. Edwards Deming (planificar, hacer, comprobar, actuar) popularizado desde mediados del siglo XX proporciona una estructura fiable. Del mismo modo, el design thinking difundido por IDEO y la d.school propone empatizar, idear y prototipar para aprender rápido. La secuencia es pragmática: clarificar qué duele, aislar una variable controlable y diseñar la siguiente acción de bajo riesgo. Cada iteración reduce incertidumbre y acerca a una solución funcional. Ahora bien, la teoría cobra vida con ejemplos.
Historias que lo demuestran
Por su parte, la misión Apollo 13 (1970) ilustra la creatividad bajo presión: ingenieros y astronautas improvisaron un filtro de CO₂ con materiales disponibles para mantener con vida a la tripulación. No sabían la respuesta al inicio; la construyeron paso a paso con lo que había. En otra escala, un emprendedor que no puede pagar una fábrica prueba primero con pedidos mínimos y un taller local, valida demanda y reinvierte. Estos relatos muestran el patrón: definir la restricción real, usar recursos presentes y avanzar iterativamente. No hay magia, sino una cadena de decisiones factibles. Esa misma cadena, sin embargo, requiere criterio sobre límites y consecuencias.
Límites, riesgos y ética
Sin embargo, que algo sea resoluble no implica que deba resolverse a cualquier costo. Hay problemas más grandes que una sola persona y escenarios donde la seguridad, la legalidad o el bienestar deben prevalecer. Conviene distinguir entre lo solucionable y lo controlable; a veces la solución es rediseñar el objetivo o pedir apoyo institucional. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido (1946), subraya que siempre elegimos nuestra respuesta, aunque no controlemos las circunstancias. Asumir estos límites no niega la convicción de Forleo; la depura. Resolver incluye decidir qué no hacer, cómo proteger a los involucrados y cuándo escalar o pausar.
Cultivar el hábito de resolver
Finalmente, la mentalidad se fortalece con prácticas diarias: formular preguntas que abren camino (¿qué parte sí depende de mí?), dividir problemas en micro-tareas y calendarizar experimentos. Las listas de verificación de Atul Gawande (The Checklist Manifesto, 2009) reducen errores en entornos complejos, mientras que el premortem de Gary Klein (2007) anticipa fallos antes de iniciar. Sumar redes de apoyo, documentar aprendizajes y celebrar avances mínimos consolida el impulso. Con cada ciclo completado, el cerebro asocia dificultad con progreso, no con amenaza. Así, la frase de Forleo deja de ser consigna y se convierte en método sostenido para crear opciones donde parecía no haberlas.