El servicio como alquiler del privilegio de vivir
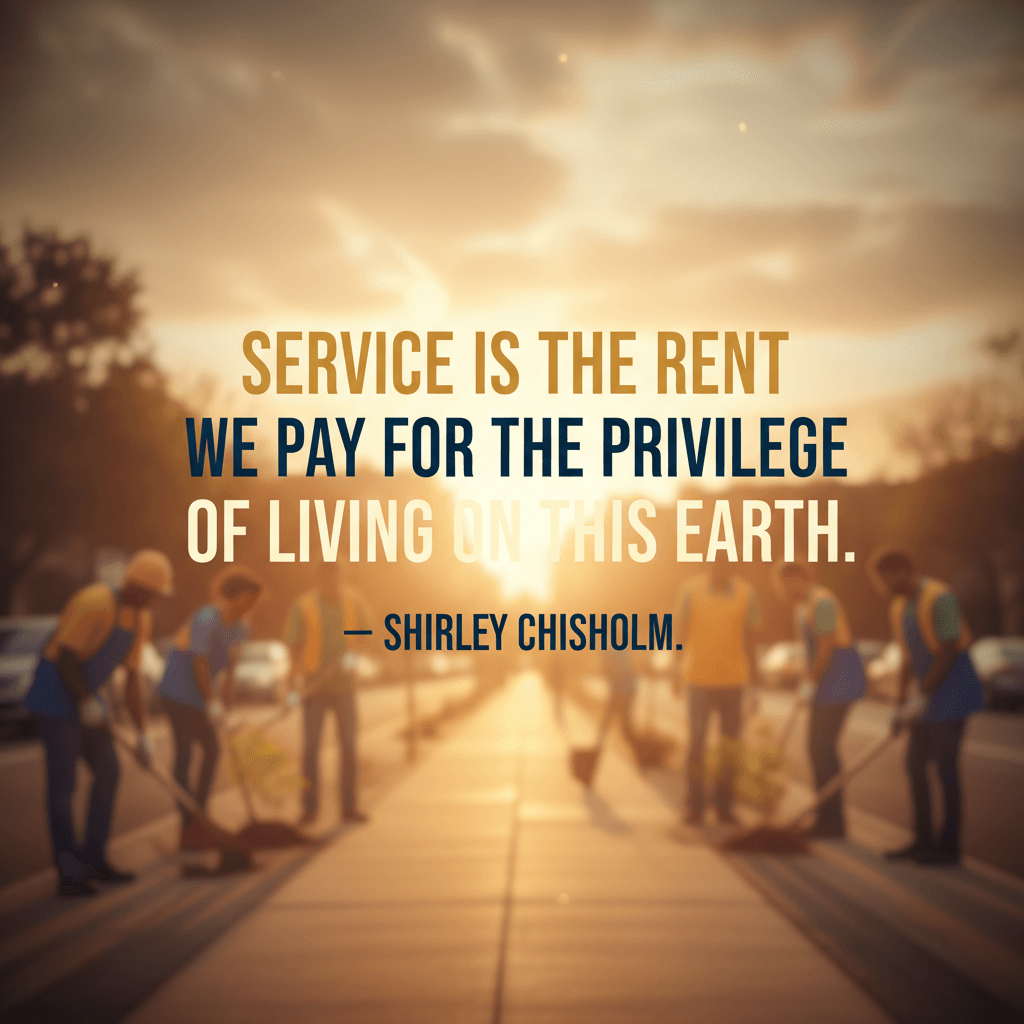
El servicio es el alquiler que pagamos por el privilegio de vivir en esta tierra. — Shirley Chisholm
Una deuda ética con la comunidad
Para empezar, la metáfora de Shirley Chisholm convierte el servicio en una renta moral: si disfrutamos del techo común —la Tierra— no basta con ser inquilinos pasivos. El privilegio de vivir no es un derecho absoluto, sino una concesión que exige cuidado y corresponsabilidad. Así, servir no es un gesto ornamental de bondad, sino la forma concreta de saldar, día a día, una deuda con quienes hacen posible nuestra existencia. En este sentido, la frase reubica el foco: del yo que acumula al nosotros que sostiene. Del consumo del bien común al mantenimiento compartido de su infraestructura humana y natural. Con ello, Chisholm nos invita a movernos de la gratitud abstracta a la acción tangible: educar, acompañar, limpiar, defender, organizar.
Chisholm y la política del servicio
Luego, la trayectoria de Chisholm vuelve pedagógica su metáfora. Primera mujer afroamericana en el Congreso de EE. UU. en 1968 y candidata presidencial en 1972, defendió una política entendida como servicio público, no como carrera personal. Su lema “Unbought and Unbossed” (1970) condensó esa ética: independencia para servir mejor. Un gesto la retrata con nitidez: tras el atentado contra George Wallace en 1972, Chisholm lo visitó en el hospital, priorizando la dignidad humana por encima de la rivalidad. Más tarde, esa apertura facilitó apoyos legislativos para iniciativas sociales. La anécdota muestra cómo el servicio —aun hacia quien discrepa— puede transformar relaciones y desbloquear bienes públicos.
Tradiciones de reciprocidad que preceden
Asimismo, la idea de “alquiler” enlaza con antiguas tramas de reciprocidad. En los Andes, el ayni describe el intercambio de trabajo comunitario: hoy por ti, mañana por mí; John V. Murra (1975) documentó cómo ese tejido sostenía tanto economías como vínculos. En África austral, el Ubuntu enseña que “yo soy porque nosotros somos”; Desmond Tutu, en No Future Without Forgiveness (1999), lo presenta como una ética que repara y sostiene comunidad. Estas tradiciones recuerdan que la pertenencia implica corresponder. De ahí que el servicio no sea filantropía desde arriba, sino mutualidad horizontal. Lo que Chisholm formula en clave cívica, otras culturas lo vivieron como regla de supervivencia y dignidad compartida.
El ‘alquiler’ en clave económica
En paralelo, la metáfora se ilumina desde la economía de bienes comunes. Mancur Olson (1965) advirtió el problema del polizón: todos disfrutan del bien, pocos contribuyen a sostenerlo. Elinor Ostrom, en Governing the Commons (1990), mostró que comunidades que establecen reglas claras de contribución y vigilancia logran evitar la sobreexplotación. Trasladado a la vida cívica, el “alquiler” combina impuestos justos, participación y voluntariado. Los impuestos financian la infraestructura; el servicio mantiene el tejido relacional que ninguna ley puede forzar. Así, barrer una plaza, cuidar a un vecino o mentorizar a jóvenes no sustituye políticas públicas, pero sí reduce costos sociales y amplifica eficacia, cerrando el círculo entre derechos disfrutados y deberes asumidos.
Beneficios que regresan al servidor
A la vez, pagar este “alquiler” retorna en bienestar. Experimentos de Elizabeth Dunn y Lara Aknin muestran que el gasto prosocial aumenta la felicidad en diversos países (Science, 2013). Una revisión sistemática halló que el voluntariado se asocia con menor mortalidad y mejor salud mental (Jenkinson et al., BMC Public Health, 2013). Paradojalmente, al servir al otro nos servimos a nosotros: sentido, pertenencia y propósito amortiguan la soledad y el estrés. De ese modo, la renta moral también rinde dividendos emocionales y comunitarios.
Sostenibilidad y generaciones futuras
Además, el alquiler no se paga solo a los contemporáneos, sino a quienes aún no nacen. El Informe Brundtland, Our Common Future (1987), definió sostenibilidad como satisfacer necesidades presentes sin comprometer las futuras. Reducir residuos, restaurar ecosistemas urbanos o impulsar energías limpias son formas de servicio intergeneracional. Si concebimos la Tierra como casa común, la conservación deja de ser sacrificio para convertirse en mantenimiento preventivo. Así, cada acto de cuidado —desde plantar un árbol hasta defender políticas climáticas— es letra pequeña del contrato que habilita nuestro privilegio de habitar.
De la caridad a la justicia
Por último, Chisholm sugiere que el servicio más alto corrige causas, no solo alivia síntomas. Paulo Freire, en Pedagogía del oprimido (1968), propuso una praxis que une reflexión y acción para transformar estructuras injustas. En la vida pública, eso se traduce en pasar de la dádiva aislada a la organización, la incidencia y la rendición de cuentas. Así, el alquiler digno combina compasión inmediata con reformas que amplían el acceso al bienestar. Servir es entonces construir condiciones para que otros también puedan pagar su parte, cerrando el ciclo virtuoso entre privilegio y responsabilidad.