Planear para adaptarse: la lección de Eisenhower
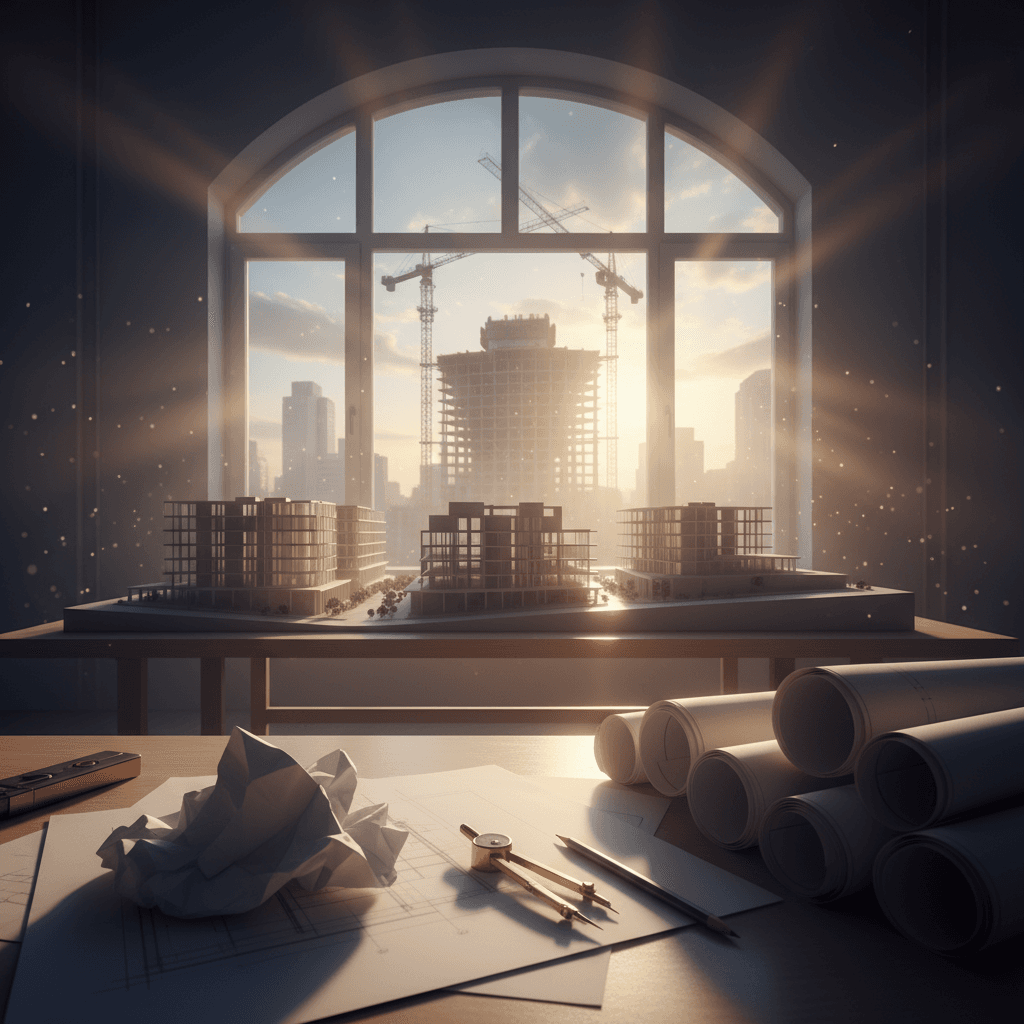
Los planes no valen nada, pero la planificación lo es todo. — Dwight D. Eisenhower
La paradoja que revela el propósito
Eisenhower sintetiza una paradoja fértil: un plan fijo puede quedar obsoleto en minutos, mientras que el acto de planificar cultiva comprensión compartida, anticipación y criterio. Al decir “Los planes no valen nada, pero la planificación lo es todo”, distingue el producto del proceso. No desprecia el esfuerzo previo; más bien lo redefine como entrenamiento mental y coordinación. Así, planificar se vuelve un medio para construir mapas mentales y lenguaje común en equipos diversos. De hecho, su formulación proviene de un discurso de 1957 ante la National Defense Executive Reserve, donde subrayó que la preparación rigurosa es lo que permite flexibilidad en la acción. Desde esta base, la aparente contradicción se ilumina: el valor no reside en el documento, sino en la capacidad adquirida para reajustar el rumbo cuando la realidad cambia.
Normandía: flexibilidad nacida de la preparación
Esta idea cobró vida en la Operación Overlord. En junio de 1944, pronósticos del meteorólogo James Stagg obligaron a posponer la invasión un día; los planes escritos, por sí solos, no bastaban. Sin embargo, meses de planificación conjunta en el SHAEF, ensayos y logística meticulosa permitieron absorber la incertidumbre y ejecutar variantes tácticas en playas muy distintas. Tras el desembarco, la lucha en los setos de Normandía exigió improvisación, pero esa improvisación fue posible porque la preparación había creado confianza, mando claro y rutas de suministro resilientes. Así, la planificación funcionó como un andamiaje que sostuvo cambios rápidos sin colapso operativo. En consecuencia, el caso sugiere que planificar no es encadenarse a un guion, sino preparar a la organización para escribir el siguiente acto en tiempo real.
Fricción, contacto y la escuela de la guerra
La tradición militar ofrece marco conceptual. Helmuth von Moltke el Viejo resumió: “Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo” (c. 1871), mientras Carl von Clausewitz expuso la “fricción” en De la guerra (1832): pequeñas contingencias que desvían lo previsto. La frase de Eisenhower coincide con esta sabiduría: el plan es punto de partida, no destino. A su vez, la teoría de John Boyd sobre el ciclo OODA (Observar–Orientar–Decidir–Actuar, años 70) añade un matiz operativo: gana quien reorienta más rápido su comprensión del entorno. Planificar, entonces, acelera ese ciclo al preparar supuestos, umbrales de decisión y criterios de priorización. De este modo, la planificación no pretende eliminar la fricción; la domestica, la hace previsible en sus efectos y, sobre todo, crea reflejos organizativos para decidir mejor bajo presión.
Planificar como ensayo mental colectivo
Más allá del campo de batalla, planificar es una práctica cognitiva. Simulaciones, wargames y ejercicios de mesa entrenan a los equipos para reconocer patrones y evitar sesgos. Gary Klein popularizó el “premortem” (HBR, 2007), una técnica que imagina el fracaso futuro y obliga a identificar vulnerabilidades antes de ejecutarse. En paralelo, Atul Gawande mostró cómo listas de verificación reducen errores en cirugía al convertir conocimiento tácito en disciplina compartida (The Checklist Manifesto, 2009). Conectando estos hilos, la planificación actúa como ensayo general: revela dependencias, define señales tempranas y asigna responsables con antelación. Así, cuando surge lo inesperado, la organización ya ha recorrido mentalmente el terreno. El plan puede caducar; la preparación, en cambio, perdura como memoria de equipo y como biblioteca de respuestas posibles.
Estrategia en negocios: del guion al aprendizaje
En empresas, la máxima de Eisenhower resuena con la agilidad moderna. El Manifiesto Ágil (2001) prioriza “responder al cambio sobre seguir un plan”, y Eric Ries propone en The Lean Startup (2011) ciclos de hipótesis–MVP–aprendizaje. Del mismo modo, los escenarios de Shell —pionerizados por Pierre Wack en los años setenta y difundidos en HBR (1985)— no prescriben un futuro; entrenan a la organización para moverse entre futuros plausibles. En este marco, planificar significa formular hipótesis explícitas, diseñar métricas de validación y decidir de antemano cómo pivotar. Así, los planes dejan de ser promesas rígidas ante el mercado y se convierten en contratos de aprendizaje continuo. La transición, entonces, es clara: del documento que tranquiliza al proceso que capacita.
Crisis reales: improvisación sustentada por preparación
Apollo 13 (1970) ilustra la tesis: cuando una explosión comprometió la misión, la NASA improvisó filtros de CO₂ con materiales disponibles. Aquella creatividad no fue azar; se apoyó en años de simulaciones, listas de chequeo y equipos interfuncionales. De forma similar, las After Action Reviews del Ejército de EE. UU. (años 80) convirtieron cada operación en aprendizaje explícito, cerrando el bucle entre planificar y mejorar. Por último, la vida cotidiana confirma el patrón: quien ensaya rutas alternativas, prepara buffers de tiempo y clarifica criterios, reacciona mejor a imprevistos. Así se completa el círculo de Eisenhower: el plan puede fallar sin que el esfuerzo se pierda, porque el verdadero activo no es el guion, sino la capacidad —forjada al planificar— de adaptar el guion con velocidad y sentido.