Leer lo desconocido para rehacer nuestras calles
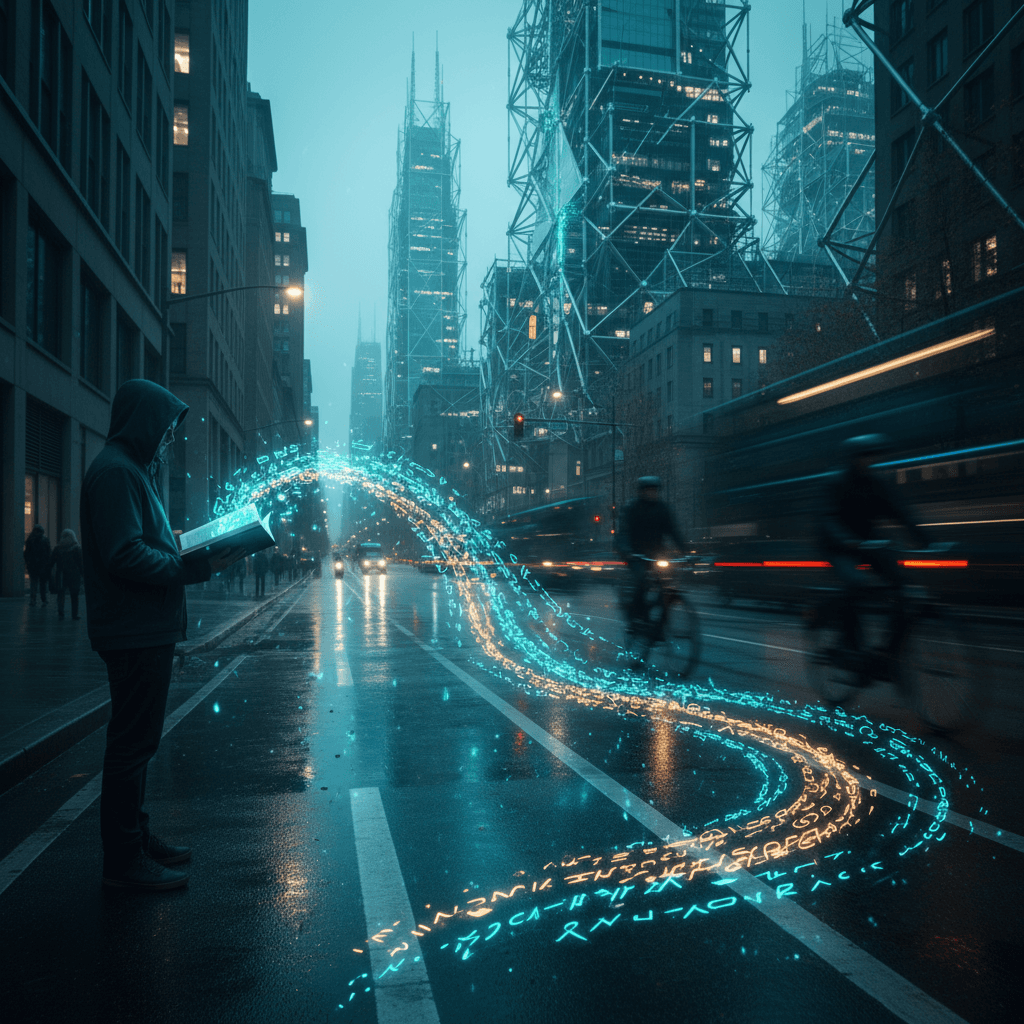
Lee lo desconocido con apetito; las ideas nuevas nos obligan a movernos y rehacen nuestras calles. — Jorge Luis Borges
Apetito por lo desconocido
Borges sugiere que leer con hambre de novedad no es un capricho, sino una fuerza que nos pone en marcha. El “apetito” nombra esa disposición a dejar que lo que ignoramos nos desplace. Así, el lector no se refugia en lo familiar: admite un leve desajuste, una incomodidad fecunda. De ese modo, las ideas nuevas no son un adorno intelectual; son motores de itinerarios distintos que, al repetirse, cambian el mapa que transitamos.
Las calles como mapas mentales
Desde allí, la metáfora de “rehacer nuestras calles” señala un fenómeno interior: el rediseño de los mapas cognitivos. La neurociencia del aprendizaje sugiere que la novedad favorece la plasticidad sináptica; en términos clásicos, Edward C. Tolman (1948) habló de “mapas cognitivos” que guían la exploración. Borges ya lo dramatiza en “El jardín de senderos que se bifurcan” (1941): cada lectura abre ramificaciones inauditas. Cuando una idea inesperada irrumpe, no solo elegimos otra ruta; redefinimos la ciudad mental entera.
Ideas que rediseñan la ciudad
A su vez, esas mutaciones internas escalan a la calle literal. Jane Jacobs, en The Death and Life of Great American Cities (1961), mostró cómo nuevas concepciones sobre la convivencia barrial derribaron certezas modernistas, alterando aceras, usos mixtos y ritmos urbanos. Antes, la visión de Le Corbusier había impulsado supermanzanas y zonificación rígida; luego, el flujo peatonal y la vigilancia natural recuperaron centralidad. Las ideas no solo describen la ciudad: terminan escribiendo su plano.
Revoluciones del pensamiento
En el plano del conocimiento, Thomas S. Kuhn, en The Structure of Scientific Revolutions (1962), explicó cómo los paradigmas nuevos fuerzan reacomodos colectivos: cambian instrumentos, preguntas y rutas de investigación. Del mismo modo, El origen de las especies de Darwin (1859) obligó a mover piezas filosóficas, teológicas y políticas. Cada giro conceptual es también una mudanza logística: laboratorios reorientados, currículos modificados, vocabularios rehechos. Las ideas, al circular, pavimentan caminos inéditos.
Educar la curiosidad
Por consiguiente, formar el “apetito” implica diseñar entornos que premien la exploración. La mentalidad de crecimiento descrita por Carol Dweck (2006) muestra que el error, leído con curiosidad, ensancha la competencia. En paralelo, Paulo Freire, en Pedagogía del oprimido (1968), propuso una educación dialógica que vincula palabra y mundo, lectura y calle. Si la clase invita a cruzar fronteras—géneros, disciplinas, barrios—entonces la novedad deja de ser amenaza y se vuelve brújula.
Evadir burbujas y buscar serendipia
Por último, leer lo desconocido exige escapar de las cámaras de eco. Eli Pariser, en The Filter Bubble (2011), advirtió que la personalización digital estrecha nuestras rutas. Para contrarrestarlo, sirven rituales de serendipia: hojear estanterías ajenas, alternar idiomas, caminar por trayectos no habituales, o practicar lecturas “al azar” en bibliotecas. Borges, director de la Biblioteca Nacional (1955–1973), imaginó en “La biblioteca de Babel” (1941) un universo de extravíos fértiles: perderse bien para encontrarse mejor.