Aprender con manos y corazón para empoderar
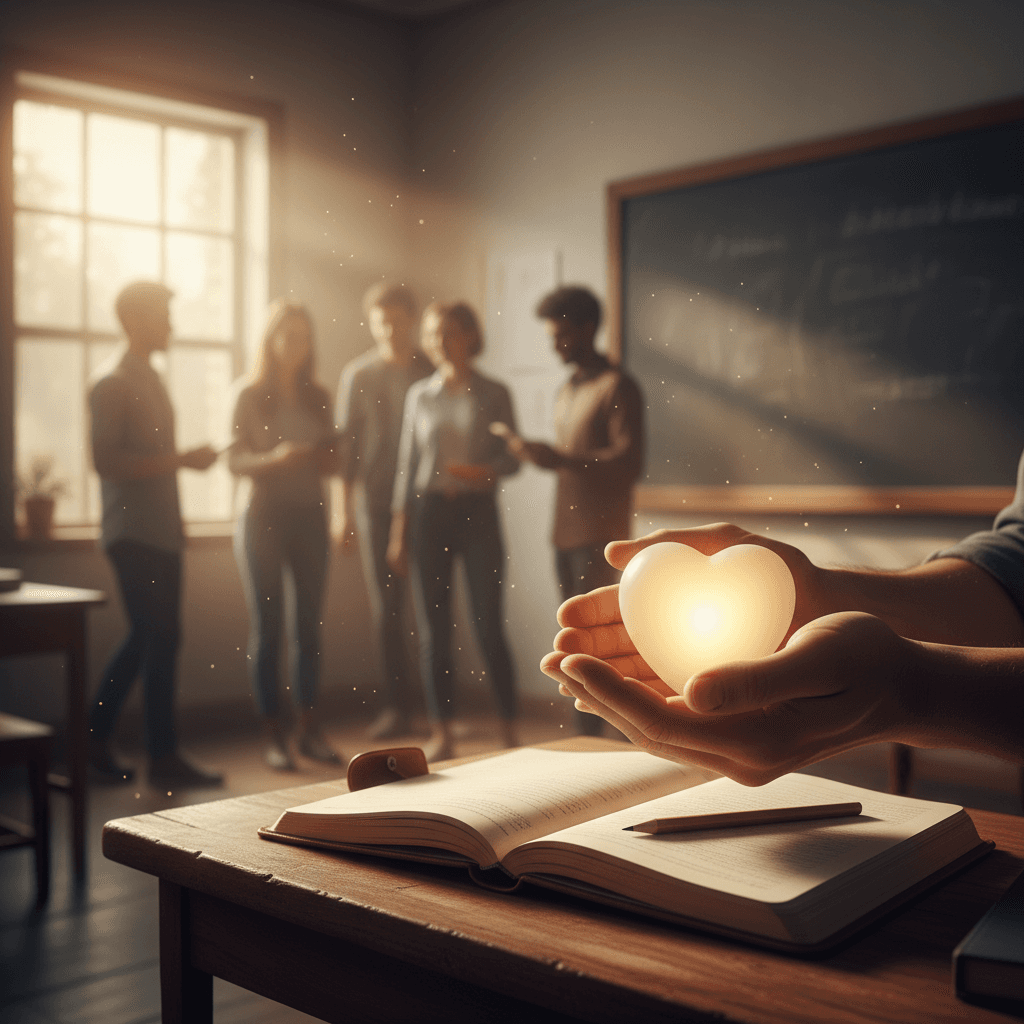
Educa tus manos y tu corazón a la vez; el aprendizaje que moviliza a las personas genera poder. — Paulo Freire
Manos, corazón y praxis
Para empezar, la frase de Paulo Freire invita a unir hacer y sentir en una misma corriente educativa. No basta con instruir la mente; hay que educar las manos que transforman el mundo y el corazón que lo interpreta. En Pedagogía del oprimido (1968), Freire llama a esta convergencia “praxis”: reflexión y acción indisolubles. Así, aprender deja de ser acumulación de datos para convertirse en un proceso vivo que reconfigura la realidad cotidiana. Y cuando ese aprender moviliza a las personas, se convierte en poder que no oprime, sino que abre posibilidades.
Conscientización y poder compartido
A continuación, la “conscientização” freireana nombra el salto de la percepción ingenua a la crítica: comprender las estructuras que condicionan la vida para poder transformarlas. Ese despertar no busca un poder-sobre otros, sino un poder-con, como ya proponía Mary Parker Follett (c. 1924). Bell hooks, en Teaching to Transgress (1994), prolonga esta línea al concebir el aula como un espacio de libertad encarnada, donde el conocimiento se liga a la dignidad y al deseo de justicia. De este modo, el aprendizaje que moviliza organiza afectos, ideas y cuerpos para la acción colectiva.
La mente encarnada respalda la intuición
Asimismo, la ciencia de la mente encarnada ofrece sostén a la intuición de Freire. Antonio Damasio, en Descartes’ Error (1994), muestra cómo la emoción guía la decisión y hace viable la acción inteligente. En la misma línea, Varela, Thompson y Rosch en The Embodied Mind (1991) defienden que conocer es un acto situado, corporal y relacional. Incluso los estudios sobre neuronas espejo (Rizzolatti et al., c. 1996) explican cómo la coordinación entre ver, sentir y actuar facilita el aprendizaje social. Por ello, involucrar manos y corazón no es un adorno pedagógico; es una vía neurocognitiva para aprender con profundidad y compromiso.
Círculos de cultura: de la palabra a la acción
Por otro lado, la práctica freireana ilustra cómo el diálogo se vuelve potencia. En Angicos, Río Grande do Norte (1963), los “círculos de cultura” alfabetizaron a unos 300 trabajadores rurales en cerca de 40 noches, partiendo de palabras generadoras extraídas de su vida. Nombrar el mundo en común abrió paso a discutir trabajo, tierra y ciudadanía, y esa discusión condujo a participación cívica concreta. Como narra Pedagogía del oprimido (1968), la lectura de la palabra y la lectura de la realidad avanzan juntas; cuando la comunidad lee su propia historia, también ensaya modos de reescribirla.
Del aula a la plaza pública
De modo similar, otras experiencias confirman que aprender moviliza. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Brasil) combina alfabetización, agroecología y cooperativismo para construir poder local. Augusto Boal, con el Teatro del Oprimido (años 1970), convierte espectadores en “espect-actores” que ensayan alternativas en escena antes de llevarlas a la calle. Y el Highlander Folk School apoyó a Rosa Parks y Septima Clark en la formación para derechos civiles (c. 1955), uniendo estudio, canto y organización. En todos los casos, el saber se hace músculo social que transforma contextos.
Diseñar experiencias que movilicen
En la práctica, se requiere un diseño pedagógico coherente. El aprendizaje-servicio vincula saberes con proyectos públicos (Eyler y Giles, 1999): partir de un problema sentido, realizar tareas manuales y colaborativas, sostener diálogos reflexivos y culminar en una acción visible. La investigación-acción participativa ofrece una ruta similar (Fals Borda, 1979). Un taller de energía solar en un barrio, por ejemplo, puede unir física básica, instalación de paneles y una campaña colectiva para reducir costos. Así, se aprende y a la vez se tejen redes, se gana voz y se influye en decisiones.
Ética del cuidado en la movilización
Finalmente, movilizar sin cuidar traiciona el sentido de educar. Nel Noddings, en Caring (1984), recuerda que la relación ética sostiene el aprendizaje profundo. Freire, en Pedagogía de la esperanza (1992), insiste en una práctica animada por el respeto y la ternura crítica. De ahí que toda experiencia que busca poder deba evitar la manipulación, transparentar fines y proteger la dignidad de quienes participan. Cuando manos y corazón se articulan con cuidado, la movilización no solo obtiene resultados; también forma sujetos capaces de sostenerlos en el tiempo.